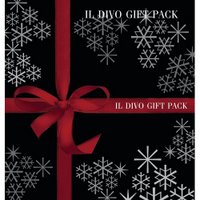Bienaventurados de la tierra,
acabo de regresar de Berlín, y como no podía ser de otro modo, me gustaría compartir con vosotros la experiencia que supone viajar a Europa -y regresar al Tercer Mundo-. Los argumentos no son nuevos y ya fueron explotados incluso con demasía en anteriores post publicados aquí tanto por un servidor como por el buen viajero y mejor amigo Pansete. Sin embargo, en este caso queda justificada la reiteración de argumentos por la riqueza de matices que al discurso habitual ha añadido el viajar a la capital de la próspera y rica Germania.
Empecemos por el principio:
Berlín es, en la mayoría de casos, más barata que Barcelona a pesar de que los alemanes en general y los berlineses en particular tienen salarios mucho más altos que los nuestros. ¿El motivo? Que allí los chorizos y los estafadores no tienen patente de corso, y en cuanto la gente les ve el plumero los envía a tomar por el culo sin más. De este modo, y sólo por poner un par de casos, uno puede alquilar un piso de tres habitaciones en el centro de Berlín -barrio de Mitte- por menos de quinientos euros, o cenar de narices con un vino impresionante y unos postres que hacen saltar las lágrimas de emoción por veintipocos euros en un restaurante impecable.
En Berlín la gente es extraordinariamente amable y educada -y eso que, según ellos mismos afirman, en las ciudades del sur de Alemania la gente es mucho más acogedora-. Te saludan al entrar y salir de cualquier local aunque no consumas; si consumes, se desviven por resultar solícitos; si te muestras dispuesto a utilizar un par de palabras de cortesía en alemán, te ofrecen el asilo político. Y todo de corazón, sin servilismo impostado ni falsa amabilidad. Como aquí, que cuando saludas en según que locales te miran como si estuvieses eructando por las orejas.
Las berlinesas -y los berlineses- están muy bien en un alto porcentaje de casos, y no por lo del exotismo de las altas y rubias con ojos azules -que las hay-, porque hay de todo y bien surtido. Incluso las punk y alternativas en general se cuidan y se asean, no como los pestilentes miembros de la Internacional Piojosa hispana que tuve la desgracia de cruzarme por la ciudad y poder reconocer por su porte y olor antes de oirles hablar.
En Berlín no te sientes timado en ningún momento, ni se va a la caza del turista para desplumarle, ni se le invita a chupitos en la puerta de los locales para llevarlo al huerto. Todo se lleva a cabo dentro de la más cordial, elegante y tranquila normalidad. Ni que decir cabe que, incluso en estaciones de metro vacías a las dos de la mañana o en calles desiertas de barrios muy poco aburguesados, uno se siente tranquilo, relajado y rodeado de la más absoluta calma y seguridad -y sin necesidad de coches patrulla cargados de feroces policías tipo Stasi ni nada por el estilo-.
Los berlineses y berlinesas son eficientes en el trabajo. Un solo camarero atiende doce mesas o más sin que ninguna sufra el menor retraso en sus pedidos. Un reducido grupo de cuatro azafatas despacha un guardarropía con más de cuatrocientas prendas en menos de tres minutos, con la colaboración de una disciplinada y eficiente parroquia que se pone en fila de a uno frente a cada muchacha, espera su turno sin crispaciones ni tensiones, y colabora en el trabajo de quien les atiende con una sonrisa en el rostro. Como aquí, vamos.
Y claro, lo bueno se acaba... y uno tiene -una vez más- que volver. Y se encuentra el Prat en obras a medio hacer, gente que berrea en busca de un taxi, un grupo de rumanos pidiendo en el tren de cercanías, un taxista que escucha la Cope y se te dirige en estricto y gargajoso cañí... y te entran ganas de coger el primer vuelo de vuelta a Berlín, buscar trabajo ni que sea de palanganero en un hospital psiquiátrico y dejar definitivamente la Edad Media al otro lado de los Pirineos...
 Grupo de nativos recibiendo al viajero
Grupo de nativos recibiendo al viajero
en el aeropuerto de El Prat
En fin; desgraciadamente de nuevo aquí, con todos vosotros
S.